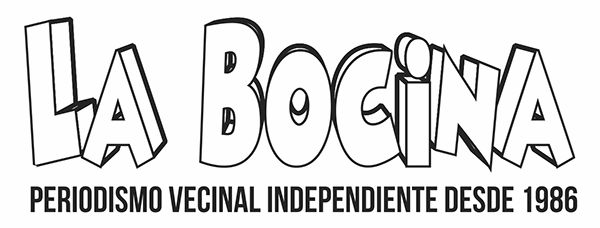El tahúr.
El destino tiene las barajas marcadas, parece. Y hace 96 años un Dios fullero trampeó a un hombre –o pretendió trampearlo-. Lo hizo nacer en un pueblo de provincia allá, al sur del sur. Y como si fuese poco, a los siete años y en un carnaval por Coronel Suárez, en un accidente (si es que hay accidentes cuando las cartas están echadas), hizo al hombre, entonces niño, perder una mano. La partida parecía que, irreductiblemente, iba a estar perdida. Nadie le gana la partida a Dios.
Pero ese niño sin un brazo, luego hombre, siguió el juego como se planteaba, y se hizo empleado de banco, casi como disimulando, dejándose llevar por el destino. Pero claro, un tahúr es un artista y como él mismo bien decía, “la única misión del artista es hacerle creer al mundo la verdad de sus mentiras”. Y entonces, en un momento de distracción divina, el hombre tahúr se mostró como era: el más grande artista que hubo jamás en eso de barajas, paños e ilusiones.
Y se hizo ver, y cómo, aún desde el sur del sur. Y ya Dios no pudo ocultarlo. Recorrió el mundo: un mundo ancho y que le fue propio. Conoció noblezas y palacios, y los más secretos escondrijos de los mafiosos de la coca.
El show de televisión más importante de toda la historia de los Estados Unidos, cuando bajaba la audiencia, lo llamaba de raje. Porque claro, el tramposo que pudo engañar a Dios torciendo el destino prefijado, cómo no iba a obnubilar a cualquiera de nosotros, simples mortales.
Y erramos si hablamos de trucos. No eran trucos. Un truco lo hace cualquiera con un poco de obstinación. La poesía… la poesía es otra cosa. Era poesía sobre el paño, era trueno su voz y su mirada.
No hubo, ni habrá, otra mirada como esa, que parecía abarcar el alma del que estaba del otro lado de la mesa; y que pueda ver a los ojos a Dios y decirle, ahora, estamos a mano. Si hay un paraíso, ahí estará el Divino pidiéndole el secreto. Y él, artista irreductible, dirá: Pero Señor, justo a usted voy a explicarle un milagro… si es que no se puede hacer más lento!
Hay otro modo, claro, de contar la historia; la de esta cronista, por lo menos, irremediablemente más ramplona. Y en esos avatares de la vida yo, simple mortal, escuché por primera vez ese decir, ví por primera vez esa mirada, cuando aún no llegaba a mirar qué hacía ese hombre por sobre la mesa. La mesa de la cocina de mi casa, allá lejos y hace tiempo. Y así como estaba un sábado en el show de Johnny Carson, podía estar al siguiente –como efectivamente estuvo- cuando un amigo como mi padre le pedía su show para la inauguración de Autofran, la agencia que vendía los autos más modestos del momento: los 2CV aquí, en un pueblo de provincia. Porque era un hombre que, así como trampeaba a Dios en el destino prefijado, también sabía ser buen amigo de sus vecinos.
Heredé, de algún modo, claramente modesto, esa amistad que supo tener con mi padre. Y algunas veces compartíamos mesas de café donde siempre, siempre, trataba al otro como a un igual. Como si una, por caso, también hubiese podido engañar al Supremo. Así de modesto era, también.
Y generoso. Un 24 de junio presenté un libro, ni siquiera se me ocurrió mandarle invitación al evento, suponiendo de su hartazgo de la tilinguería vernácula tan predispuesta a la foto conveniente. Y sin embargo, esa noche fría y lluviosa, asi, lentamente, abrió la puerta y vino a compartir conmigo mi momento importante, como espectador. Por todo, Maestro, Gracias.
Pero sobre todo, porque ahora podemos imaginarnos a Dios barajando de nuevo, intentando un nuevo truco, sabiendo que ni él, a veces, es infalible, y que necesitó allí, donde sea, alguien que le enseñe eso de la poesía hecha barajas, algo tan parecido a los milagros.
Hace diez años escribí esto, de corrido, cuando me avisaron que había emprendido viaje en su vagón de tren de “La Gallina Verde”. En un nuevo aniversario, lo recuerdo. Enorme y querido René, GRACIAS.
Ivy Cangaró – @Ivy_Cangaro