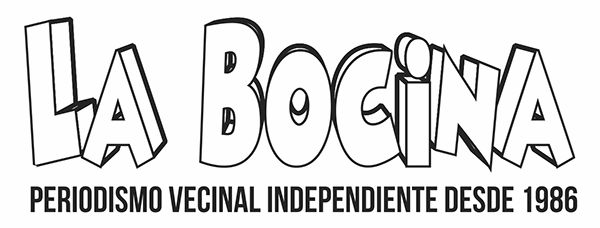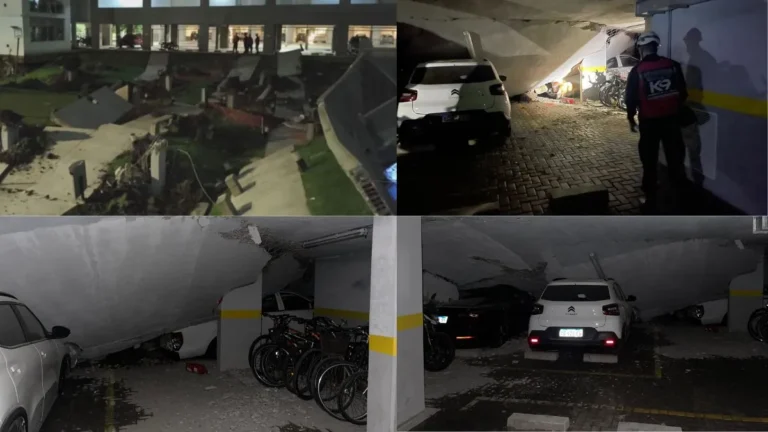Roberto Arlt, con brutalidad e inocencia, irrumpió en este Buenos Aires en el año 1900. Le entregó a cada intelectual, a cada escritor, a cada habitante de este lugar, un clavo caliente que hasta el día de hoy conmueve la esencia misma del arte de la escritura.
Cómo una persona puede haber llegado a ser un grande si sólo cursó hasta tercer grado de la escuela primaria. Cómo puede haber llegado a calar hasta la médula una sociedad alguien que escribía mal, según las reglas actuales y tradicionales.
Desde sus novelas, desde sus obras de teatro, desde sus artículos en los diarios, Arlt descubría un mundo completo: personajes, sentimientos, ideas que los lectores identificaban como propias, como la esencia del mundo propio.
Cómo puede ser que una persona sin la formación “necesaria”, haya logrado lo que él logró.
Sucede que Arlt tuvo una libertad y un talento que ningún otro escritor argentino tuvo: convirtió al arte de escribir en un hacer colectivo. Al ser autodidacta, ya que nunca dejó de leer desde los nueve años, fue recopilando información a su manera, a su necesidad, sin esa imposición ajena que termina por adocenar, cercenar, proponer únicos caminos con únicas respuestas. Él fue libre.
Claro está que este camino tan difícil habla de una inteligencia superior, de un espíritu de lucha asombroso. Ahora bien, todo autodidacta, en la materia que sea, tropieza con un problema insoluble: como sus conocimientos no fueron adquiridos sistemáticamente, con el sistema imperante, descubre cosas en las que ningún otro había reparado e ignora asuntos que es “imposible” que desconozca.
Esta situación suele crear personajes marginales, a veces latosos, a los que se le sigue el hilo de los pensamientos con dificultad. Este no fue el caso de Arlt.
Cómo hizo para integrarse con los intelectuales que suelen discriminar lo “desprolijo” con un frío corte de bisturí: con pasión y con humildad. Contaba con el respeto y el apoyo de sus amigos que lo ayudaban en el momento de dificultad, cuando su gramática no alcanzaba para plasmar en el papel eso que llevaba claramente en su cabeza.
Y así, acompañado por amigos que lo recibían en horas de la madrugada, cuando la profunda necesidad de ser ayudado a plasmar en el papel ese mundo de imágenes que se agolpaban en su cabeza, fue avanzando.
Con compañeros de redacción, que lo socorrían con los errores de ortografía y de sintaxis, fue llegando del brazo con otros a entregar sus vivencias, su visión compleja y única del mundo marginal en que creció, su conocimiento de la filosofía que va elaborando cada ser humano durante su existencia, no importa cual sea su lugar en la sociedad.
Con valentía cuestionó la mitología sobre el escritor: la torre de marfil la cambió por bares, la exaltación de la individualidad para plasmar una obra por una pava de mate con un amigo solidario con quien luchar para ordenar las palabras escritas.
Ha dejado una obra trazada con la agudeza de un observador visceral, con la libertad que permite desmitificar a los pobres y marginados como entes que sólo merecen compasión, con la rabia de quien ha transitado las experiencias y no las elaboró por terceros.
Con los pies sumergidos en el barro y la comprensión de que el mundo no está organizado para que todos los seres lo disfruten, una y otra vez explotó en vida, en deseos de alertar, de compartir soledades y certezas en el idioma de los porteños.
El lector nunca puede ser neutral, nunca ajeno a sus palabras, nunca extranjero. Puede tratar de aplicarle fríos conceptos estéticos para tratar de congelarlo, pero no va a poder. Este es su mayor legado, el respeto a ultranza por su propia visión.
Y, para aquellos que escriben, el saber que el corazón de una obra late junto al del escritor, que un trabajo en el que se pone el alma no deja de pertenecer al autor porque haya recibido ayuda para plasmarlo. Un escrito puede corregirse gramaticalmente, puede ajustarse la adjetivación, pero nada de eso le va a dar latido a un corazón muerto.
Ha dicho Juan Carlos Onetti de Arlt: “…no sabía escribir. No sabía, es cierto, y desdeñaba el idioma de los mandarines, pero sí dominaba la lengua y los problemas de millones de argentinos, incapaces de comentarlo en artículos literarios, capaces de comprenderlo y sentirlo como amigo que acude -hosco, silencioso o cínico- en la hora de la angustia…”.
Todo un innovador que nos enseña que existe un gran mundo allí afuera, esperando para ser plasmado por aquellos que se animen a ser fieles a su propia visión.
Julio Diaco