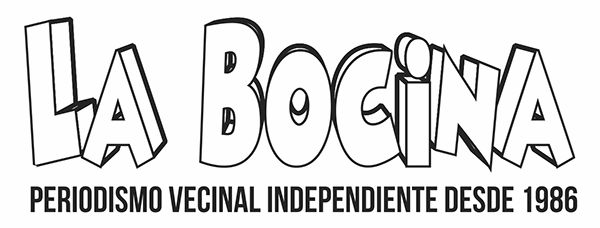Héctor Roberto Chavero empezó a descubrir, desde chiquito, que la naturaleza que lo rodeaba -montes, campos, animales, plantas- tenía música. Así lo explicaba el propio Atahualpa: “Los días de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro, de revelación en revelación. Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de balidos y relinchos. Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros a la vez. Pialadas, vuelcos, potros chúcaros, yerras, ijares sangrantes, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios de duelos, carreras, domas, supersticiones”.
Dice la biografía que publica la Fundación Atahualpa Yupanqui, que su nombre artístico significa “El que vino de lejanas tierras a decir… a contar”.
Y así lo hizo. Contó a su público sobre la naturaleza, y sobre el hombre. Sus penurias. Sus miserias. Su explotación.
Ya había pasado la campaña del desierto, y el establishment local disponía a sus anchas de estas tierras: el indio había sido expulsado de su propio territorio. Y el gaucho era sistemáticamente reducido al rol de empleado ignorante, con un sueldo de hambre.
Héctor/Atahualpa hizo, virtualmente, de todo: desde periodista a boxeador, desde maestro hasta tipógrafo. A través de sus diversos oficios, aquel joven jefe de familia -tras la temprana muerte de su padre- también era una esponja que absorbía los pensares y sentires de sus prójimos.
Los que podían, escapaban a la ciudad, en busca de un porvenir mejor. Mientras Carlos Gardel le cantaba a la nueva urbanidad cosmopolita, Yupanqui seguía mirando a sus paisanos. Pensando en ellos. Y reflexionaba sobre ellos y su entorno, en su cancionero.
Recorrió el país buscando las raíces de sus hermanos, quería conocer sus costumbres y sus creencias. “Me juntaba en el campo con los amigos, ya porque uno tocaba la quena, ya porque otro no la tocaba pero tenía dichos interesantes… ya porque el paisaje me maravillaba y seducía. Me quedaba ocho, diez, quince días viviendo con matrimonios kollas en la Puna, o muchas veces abrazado a dos o tres perros que faltan en las casas, sembrando con ellos y aprendiendo las maneras sencillas de la vida…”.
Y esas vivencias lo llevaron a describir el país profundo, ese que no se ve desde los altos edificios de Buenos Aires: caminitos perdidos en medio de las sierras, un ranchito detrás de la arboleda, el hombre viejo sentado en una silla desvencijada que deja caer, con simpleza, una gran lección de sabiduría.
Sus canciones empezaron a trascender. Lo convocan desde Buenos Aires para la inauguración de Radio El Mundo, lo escuchan los de la RCA Víctor y lo contratan para grabar discos.
Atahualpa no se enloqueció con las luces de la ciudad. Siguió recorriendo pueblos, charlando con gente, escuchando historias, revisitando el pasado. Incluso, acompañado por un profesional: Alfred Métraux, un etnólogo francés.
Su fama se fue acrecentando, mientras recorría pueblos con una especie de cine portátil que se montaba en un viejo camión: convocaban a los lugareños, colgaban una sábana blanca y pasaban películas de cowboys. Para el segundo acto sacaban la sábana, Yupanqui se subía a la caja del vehículo y cantaba. Cultura popular y al paso.
Ya consagrado, se afilia al Partido Comunista, y algunos empezaron a mirarlo con desconfianza.
En 1946, los kollas realizaron un raíd al que llamaron Malón de la Paz: fueron desde Abra Pampa, Jujuy, hasta la Plaza de Mayo. Recorrieron 2.000 kilómetros con sus mulas y carretas para reclamarle al gobierno nacional la restitución de las tierras. El Presidente Perón los recibió, y los hizo alojar en el Hotel de los Inmigrantes; pero el tiempo pasó, no les restituyeron las tierras, y los echaron, subiéndolos a un tren a la fuerza.
Atahualpa no se calló: publicó un artículo titulado “Hermano Kolla!” en el que dice: “supiste cómo duele el engaño. Tú, indio del Ande, mestizo de la Puna, huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas”.
Al primer gobierno peronista no le gustó su opinión, y lo prohibió: no podía dar recitales, y sus obras tampoco podían ser ejecutadas ni difundidas. La cosa llegó hasta tal punto, que lo detuvieron, encarcelaron e intentaron quitarle su magia. Cuenta Don Ata: “pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba, otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano pero no se percataron de un detalle: me dañaron la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo”. Terminó preso en la cárcel de Devoto. Allí elaboró su obra “Juan Prisionero”.
Pudo escapar gracias a sus antiguos camaradas, quienes -con pasaporte falsificado- lograron que llegara a Francia.
Del sinsabor del exilio, pasó al éxito internacional: Edith Piaf quedó impactada con su talento, lo invitó a cantar con ella en el Teatro Ateneo de París, y esa primera noche le regaló la recaudación: “vos lo necesitás más que yo”, le dijo.
Volvió con gloria en 1953; anunció públicamente su desvinculación del Partido Comunista. Atahualpa recorre el país, y encuentra su rincón en el Cerro Colorado. Con su esposa Nenette (quien participó en la creación de algunas canciones) deciden quedarse allí, y construir la casa con piedras del lugar.
El talento de Yupanqui empieza a recorrer el mundo: Japón, España y nuevamente Francia, se deslumbran con su música.
Mientras tanto, una nueva música empezaba a revolucionar el mundo occidental: el rock. A principios de los ‘70, se encuentran Ástor Piazzolla, Billy Bond y el productor Jorge Alvarez. Es éste último, por entonces responsable del sello rockero Talent, quien le dice a Piazzolla: “hacés una recorrida por la música nuestra y no te queda nada. Lo más hippie es Atahualpa Yupanqui”.
Tal fue así, que la mítica revista rockera “Expreso Imaginario” le hizo un extenso reportaje (ver abajo). Y más acá en el tiempo, la “Rolling Stone” le dedicó una edición especial.
Atahualpa es reverenciado por los rockeros argentinos. León Gieco le puso música a su poema “La guitarra”, que también fue grabada por Luis Alberto Spinetta; Horacio Fontova primero, y Andrés Calamaro después, grabaron sendas versiones de “Los ejes de mi carreta”; Divididos registró “El arriero”; el español Enrique Bunbury eligió “El cielo está dentro de mí”. Pero el contacto más directo entre Yupanqui y el rock local, fue con Fito Páez.
Cuenta el rosarino: “Por aquel año, 1985, el Consulado Francés le hace un homenaje en un edificio que tenían frente a la plaza San Martín. En un momento, aburrido del protocolo y la solemnidad de aquel ágape, cruzamos miradas con Don Ata y, con picardía y complicidad, terminamos en una pequeña habitación con una copa de vino cada uno. Monologó durante una hora, aproximadamente. Me contó cómo había sido guitarrista de Agustín Magaldi y guardaespaldas de Carlos Gardel. De sus viajes a caballo por la Argentina. De su llegada a París, y de tantas cosas divertidas y jugosas. Cuando entró su mujer a buscarnos para decirnos, casi retarnos, que hacía una hora que nadie sabía nada del homenajeado, Yupanqui se me acerca al oído y suavemente me hace una pregunta cuya respuesta él ya sabía: ‘¿Esta canción es suya?’ Y me canta al oído las primeras dos líneas de ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, y agrega antes de volver a la reunión: ‘Muy bien, m’hijo… muy bien’. Dejó tronando esas palabras en mis oídos, y desde allí hasta el día de hoy he vivido con ese sonido dentro mío”.
El mensaje de Atahualpa Yupanqui sigue vigente, aunque su música es casi ignorada en su propia tierra: salvo la inoxidable Radio Nacional y algunas del interior, las grandes emisoras difunden reggaetón, tecno, cumbia y pop; pero no su vasta obra.
Claudio Serrentino