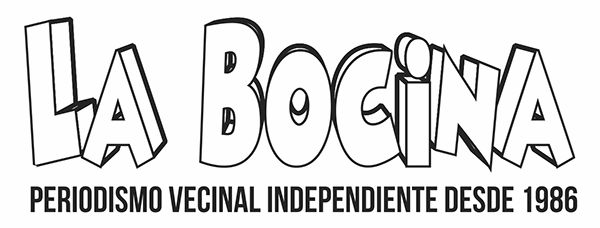A comienzos de los ‘90, lejos del ruido y las cámaras, Diego Maradona y su familia eligieron veranear en el pequeño balneario “Marisol“, en la costa bonaerense. Estaba suspendido por doping y no podía jugar ni siquiera partidos a beneficio. Pero cuando lo invitaron a colaborar con el Centro de Día de Tres Arroyos, que ayudaba a personas con discapacidad, fue el primero en decir presente.
Allí conoció a Pedro Brendel, un chico con síndrome de Down que trabajaba en un negocio del pueblo. Diego lo invitó al partido, pero Pedrito, con total inocencia, le respondió: – “Le tengo que preguntar a mi mamá“. Y fue el propio Maradona quien fue hasta su casa, tocó la puerta y esperó en la vereda a que Pedrito se bañara para poder ir juntos.
El mejor del mundo, el campeón del ‘86, el ídolo de millones… esperando a un nene para jugar un partido solidario. Fueron juntos al estadio, Diego manejando, Pedrito al lado. Jugaron, recaudaron fondos y cerraron el día con un asado donde Maradona cantó el tango “Cucusita” y, con lágrimas en los ojos, dijo: “Acá hay gente que trabaja por los discapacitados, que muchos creen que son inferiores, pero eso no es verdad.”
Años después, Pedrito comenzó a asistir al mismo centro de día que aquel gesto había ayudado a sostener: Caminemos Juntos. Murió en 2019, pero el salón principal del lugar lleva un nombre que une para siempre dos corazones enormes: Diego Maradona. Porque más allá de los goles, el Diego más grande fue siempre el que nunca dejó de ser humano.