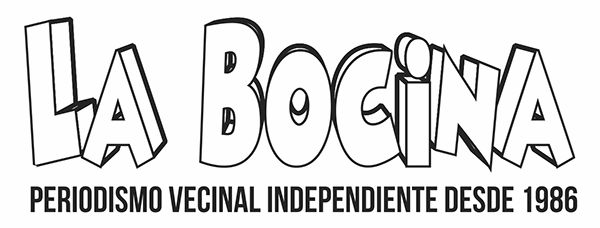No intento la ubicación histórica de Pichuco. Esa es tarea que corresponderá al pasado mañana que alguien, entendido en la geografía de Buenos Aires, construirá, no sin pasión, endosando al país -al mundo-el conversado documento que mantendrá vívida la figura -hombre y artista- de Aníbal Troilo, que ha pasado a ser una necesidad para esta ciudad concurrida a barrio, y sus habitantes.
No me corresponde -y de ello me salvo- de entrar en la función de un análisis técnico. Mi responsabilidad -que me la juego- es otra. Y nace en el asomo que me vibra, de límpida, transparente curiosidad, cuando me impongo un enfrentamiento con quien di en llamar, una vez, EL BANDONEÓN MAYOR DE BUENOS AIRES. Un poco más y necesito mirarme por dentro, pero entonces cerrando los ojos para verlo mejor. Y llegar a repetidos entendimientos que me permite convencer de verdades que en él habitan, fatalmente. Esto es decir que Troilo, siendo como es, nunca pudo haber sido -SER- de otro modo.
Siento una extrema premura. Delatar, que en la conformación de este singular carácter que como hombre ofrece, Aníbal Troilo es como la propia respuesta que se ha dado a sí mismo, en urgente necesidad -leal necesidad- de parecerse a sí mismo. Vale decir: ser ÉL. Escapo a la gravitación – a la influencia- que en mí ejerce su condición de HOMBRE-MITO. Quiero estás más cerca del hueso. Y de la sangre. Y de la voz enronquecida. Procuro otros contactos. Me instalo, mucho más, en realidades humanas que me lo aportan con recuerdos de primera infancia, de recién asomada juventud, en el barrio pretérito de alto sol, cielo acartonado, con el viento que la esquina demorada se puso como chalina en los atardecer invernales, con una invariabilidad de nubes que eran como la vincha desteñida que se entretuvo en la frente de la tarde. Entonces, el barrio se me traduce en el meridiano habitado por el Carbuña – su amigo-. rumores de chatas playas que avanzaron cinchadas por dos tronqueros frisones y un cadenero de anca nevosa, y para más, estrellero.
Meridiano de organitos, de ruedas embarradas. La casa entonces -¿era la de la calle Cabrera?- tenía tres patios. Era corpulenta la higuera. Un doradito, sin nombre, piaba cautivo. La puerta era de dos hojas -verdes- y en ella estaba, simpre, demorada, una novida que no tenía otra palabra que su propio silencio y que me vuelve de trenzas con su percal fiestero. Siempre me expliqué por qué en ese barrio -en ese meridiano- hubo un perro sin amo capaz de beberse, a lengüetazos, un resto de luna amarilla que se extraviara en los baches de la calle de barro. Esto me permite decir que más que hablar -escribir- de Pichuco, lo que hago es transitarlo de convividos encuentros en imprecisadas horas, en días distantes, en noches sin números, cuando los dos cinchábamos el mismo, parejo, sueño inútil.
Y teníamos la fortuna de la madre común y ya no estaba el padre. Necesariamente esto nos debió ocurrir -padecer- en el Abasto, de Cielito, Vicentito Desimone, el Lunfa chico, El Pibe Aníbal y el Barrio. Este Abasto de rostro de afiche que Pichuco traslada donde quiera que se ubique en su patente de hombre centrero. Porque suyo es el encadenamiento, la ligadura, con el paisaje primitivo. Y ha llegado a ser su representatividad más auténtica. Con mandado hacia su propia mitología que le habrá de suceder. Y a la que penetrará con su fueye cadenero, goteador de tristeza al que le ha confiado -como nadie- un lenguaje de ternuras que lastiman hondo por dentro y acarician mansas, por fuera. Esto importa reconocer que a mí -particularmente a mí, y es como decir a nadie-, Pichuco se me instala en la piel y en la vesícula. Como si este derecho fuera su derecho. Herir acariciando, acariciando hiriendo…
No quiero adivinar los elementos que concurren a la formación nerviosa de su espíritu, base de su condición de artista sin parecido. Enumero tan sólo las razones de ausencia que padece. La del hijo que no vino, La del amor -aquel- inolvidable. El vacío de un amigo. La madre, enfriada. El nombre del perro que se tuvo una vez y no se olvida. Y otra causa más que es una excusa y la más importante. Causa y excusa que tiene un nombre: BUENOS AIRES. Porque Pichuco no pudo arribar a esta prestación que es la vida -la davi, como dice él en su lunfarda barquinesca- sino enviada por nuestra ciudad, a la que le pertenece en virtud de todas las fatalidades de su total fatalidad. Y de la que es su inquilino, con cuotas de amor que paga todos los días, enfrentando la copa, trenzando la frase amistosa, gastándose como quien auténticamente se regala, en paisajes de boliches humosos de mal tabaco. ¿Ídolo? ¡Hasta para dar el vuelto!. Con ello está formulada la pretensión de advertirlo con esta autenticidad: su universalidad.
Modo este que se facilita a sí mismo para la generosa instalación que los cuatro rumbos de la vida pueden depararle. A mí no me extrañaría encontrarme con Pichuco, en una hostería del Piamonte, invadida por el eco montañés del cántico polvoriento del “mazzolin de fiori”, complicado en un diálogo con Guido da Verona, o en una pensión de la rue Clichy, donde “mere Michele” todavía busca su gato negro que se fue un día por los tejados, o en Viena -país de las vidrieras- o en Narvick, en una rueda de pescadores que siempre están detrás de su pipa, o en el Napoles de “O Marí” y el Vesubio que fuma…fuma… y fuma…, o en Nueva Pompeya, país del farol que se hamaca en la descendida barrera, del brazo de Manzi, y el almacén que un griego había puesto allá por la calle Teuco.
Aníbal Troilo -digo Pichuco- es al par que una representatividad de un país con su raza adentro -la necesidad que por ser, por existir, nos hemos evitado, la fatiga amorosa de crearla entre todos. Y en complicidad con el tango, que es en él más que un destino -que se ha hecho- , su propia vida. Cargada de ternura. Profunda de amor. Generosamente generosa.
Julián Centeya