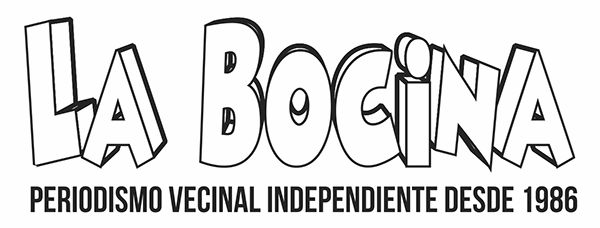En mis tiempos, hace 2.000 años, no antes de Cristo, un poquito más acá… En los gloriosos ’60, los pibes éramos dueños de la calle.
Mis primeras salidas a la vereda fueron cuando tenía 5 años, en la calle Bahía Blanca. Vivíamos en un segundo piso por escalera. Salía a jugar con Carlitos, del almacén de abajo de casa. A la hora del almuerzo o la cena, Irma, mi vieja, se asomaba al balcón y pegaba el grito: “a comeeeeerrr…”.
En la misma vereda, al lado del almacén de la mamá de Carlitos, había una casa de gitanos; me hice amigo de Frinca, un gitanito un poco más grande que yo. Sus hermanas mayores eran bravas. Y más allá, frente a la casa de mi tía Pola, estaba el club Splendid. El club estaba en el centro de las actividades barriales; recuerdo el metegol en el buffet, luego la canchita de fútbol 5 con iluminación, cancha de bochas, y al fondo, el gran salón de fiestas. ¿Pasando el club, yendo para Juan B. Justo, había una panadería…? Ya ni recuerdo.
Enfrente, en la esquina de Belaustegui, estaba la casa-consultorio del dentista, una fábrica que vendía placas de acero o algo así, pasando la casa de mi tía estaba la de Martita y Silvia, vecinas y amigas de mis primas. A la otra esquina, la de Tres Arroyos, no se llegaba, y mucho menos, se podía cruzar la calle. “Mirá que le cuento a papá…“, era la amenaza corriente por aquellos días.
Era una cuadra luminosa, arbolada, con pájaros trinando, calle de adoquines y algún que otro auto, que pasaba una vez cada tanto. Enfrente de casa paraba el 213 que iba hasta Palomar (luego rebautizado 53).
Muy lejos de mi universo, a dos cuadras de mi casa, en la esquina de Bahía Blanca y Juan B. Justo, estaba la heladería “Vía Veneto“, que solíamos visitar en las noches de verano; se decía que era del padre del actor Juan Carlos Calabró, a quien mi vieja vió pasar en bicicleta algunas veces. En la otra esquina había un kiosco.
En las noches de verano de entonces, los grandes sacaban la silla a la vereda y charlaban. Los pibes seguíamos jugando, incansables.
Una tarde de invierno me vistieron “de punta en blanco“. “Vas a ir al cine con tus primas“, dictaminó mi vieja; mis primas Graciela y Liliana eran más grandes que yo. Vimos “Mary Poppins“, la mítica peli de Dick Van Dyke, en la parroquia “Santa Rita“, proyectada en un gran cortinado blanco. Un momento inolvidable.
Los pibes jugábamos en la vereda con autitos, bolitas, ramas que se convertían en espadas o ametralladoras, soldaditos, o cualquier elemento que sirviera para jugar. Había una sola pelota de cuero para toda la cuadra, y nadie se sentía mal por eso. Si la número 5 no aparecía, siempre había una “Pulpo” (pelota de goma rayada) a mano. Tampoco abundaban las bicicletas.
Andábamos semi andrajosos, casi todos los días con la misma remera y el mismo pantaloncito. Éramos felices (aunque no éramos conscientes de esa felicidad) porque la vida era sencilla, y hermosamente casera.
Más tarde concurrí a la escuela “Andrés Bello”, donde aprendí a leer y escribir, con la guía de la inolvidable Señorita Noemí, mamá de Diego, que estudiaba con nosotros y fue mi amigo. La escuela quedaba a media cuadra de casa, pero entonces me parecía lejísimo. Quizás porque mis límites territoriales, eran proporcionales a mi estatura. Ese pequeñísimo espacio de la Ciudad, era todo mi universo por entonces.
Lamentablemente, el tiempo pasó demasiado rápido. El otro día me miré al espejo y descubrí más arrugas que de costumbre. Sí, ya me jubilé.
Voy a hacer aparatos a una plaza, “porque si no, los músculos se atrofian“, según los especialistas. A veces preferiría quedarme tirado en la cama todo el día. Pero bueh, hay que cumplir con los mandatos de los que saben.
En la susodicha plaza, en la zona de los aparatos, suelen aparecer pibes que juegan con los aparatos que uso. Los padres miran para otro lado, se hacen los boludos. A mí, los chicos no me molestan. A otros adultos, parece que sí.
El asunto es que aparecieron dos pibitas, una de 4, otra de 6. Se pusieron a jugar. Concentrado en mi cuenta mental, al principio no les presté atención. Pero al cabo de un rato, escuché de qué trataba su entretenimiento: estaban recreando un jueguito del celular. Las pibas decían: “pasás por acá y hay una gema, sumás 100 puntos y pasás de nivel…”.
Primero me sorprendí, luego me desilusioné: nenas que juegan a ser esos personajes impersonales de los jueguitos, que sólo se mueven si hay que sumar puntos o conseguir más vidas. Una especie de timba sin plata, cuya única meta es tener más, subir de nivel.
Las pibas de mi época querían ser como Mercedes Carreras, Julieta Magaña o Mirtha Legrand (sí, ya existía en aquella época, y era muy exitosa), mujeres de carne y hueso aunque “famosas“, que sabían tener una personalidad, un estilo, una forma de ser.
Y caí en la cuenta que nuestros pibes están perdiendo contacto con su realidad más cercana, el barrio; su universo, y sus horas. transcurren en “espacios virtuales“, entretenimientos electrónicos, inventados en oscuras fábricas de tecnología, ubicadas a miles de kilómetros de aquí… “Jueguitos” que transcurren en lugares artificiales, cargados de colores y brillos falsos. Con falsos personajes y falsos premios.
Nosotros crecimos admirando a nuestros ídolos de la infancia: Balá, Karadagian, Piluso, Berugo.
¿A quiénes admirarán los pibes de ahora…?
Claudio Serrentino